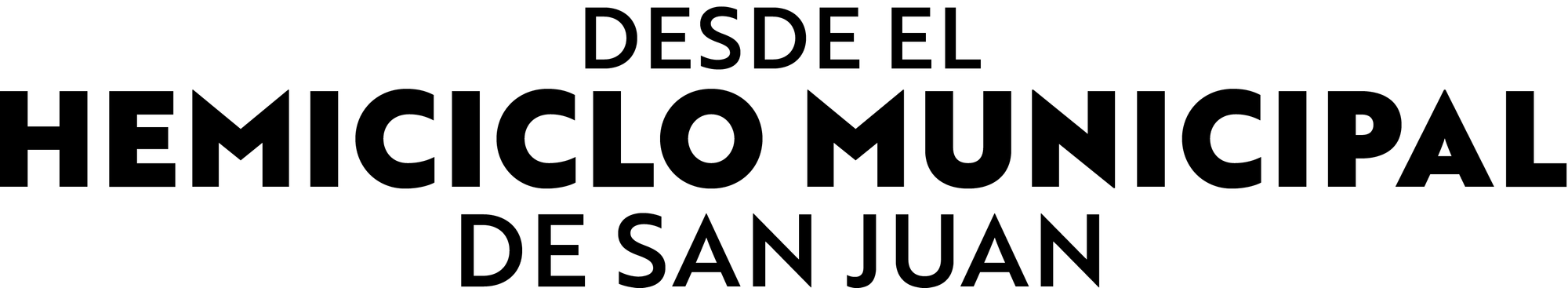Daisy Sanchez Collazo
En estos días, la penumbra que nos envolvió durante el apagón de la Semana Mayor, cortesía de Luma y sus flagrantes deficiencias operacionales, no solo apagó las luces, sino que iluminó lo peor de quienes ostentan el poder. Poco faltó para que señalaran con dedo acusador a la misma población que sufre las consecuencias de su ineptitud.
Nos exigen estar preparados para vivir sin energía eléctrica, como si la precariedad fuera un estado natural que debemos aceptar con resignación. Si los alimentos se echan a perder, es nuestra culpa por no preverlo. Si los aparatos médicos esenciales quedan inoperantes, es nuestra culpa por no tener un generador. Si las carreteras se sumen en la oscuridad y el peligro, es nuestra culpa por depender de un sistema que ellos mismos han dejado colapsar.
Una funcionaria, con una frialdad que hiela más que cualquier apagón, afirmó que estaban listos para una caída prolongada del sistema. Otro, con una desconexión casi insultante, sugirió que los alimentos no se pierden si tenemos dónde refrigerarlos, como si la pobreza fuera un mito. Y una más, con una certeza que desafía la ciencia, aseguró que nadie pierde una compra en 24 horas. En su narrativa, la falta de recursos económicos no es una tragedia social, sino un fallo personal. Ser pobre, en su lógica, es un pecado del que solo nosotros somos culpables.
Pero qué ironía tan amarga: en tiempos de elecciones, la pobreza se convierte en un accesorio de campaña, un relato conveniente para humanizar a los políticos de espuma. De repente, ser pobre es chic. Es el momento en que desempolvan sus historias de humildad, esos cuentos de superación que solo emergen cuando necesitan votos.
En esos meses mágicos, recuerdan que estudiaron en escuelas públicas, que lavaron platos mientras soñaban con un futuro mejor en una universidad americana, que fueron mozos, mensajeros o cuidaron niños ajenos. Incluso arrastran a sus ancestros al escenario, evocando padres que trabajaban de sol a sol para poner pan en la mesa, madres que cosían ropa heredada de hermanos mayores. En año electoral, mutan, se disfrazan de lo que alguna vez fueron o quisieron ser, para recordarnos que, en algún rincón de su pasado, compartieron la lucha de quienes hoy viven con una mano al frente y otra atrás.
Y así, entre apagones y promesas vacías, nos dejan en la penumbra, no solo de luz, sino de esperanza.
Hablar de pobreza es hablar de carencias. Es no tener acceso a una alimentación adecuada, un techo donde resguardarse, un médico al alcance de su mano, la educación que merece, un trabajo seguro, servicio de agua y electricidad seguro. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que un gran número de personas en Puerto Rico puede identificarse con algunas de estas limitaciones.
La pobreza es una herida abierta en el tejido social, una realidad que despoja a millones de personas de sus derechos más básicos y los condena a una lucha constante por sobrevivir. Es la ausencia de recursos esenciales: alimentos, vivienda, educación, salud y oportunidades. En Puerto Rico, esta sombra afecta a un porcentaje significativo de la población, perpetuando desigualdades y limitando el desarrollo del país.
En 2025, las tasas de pobreza en Puerto Rico siguen siendo alarmantes. Un análisis reciente reveló que el 39.2% de las mujeres y el 33.4% de los hombres mayores de 25 años viven en condiciones de pobreza. La educación juega un papel crucial en esta disparidad: las mujeres con menos de cuarto año de escolaridad enfrentan una tasa de pobreza del 65%, mientras que aquellas con un bachillerato o más tienen una tasa significativamente menor, del 18%1.
La crítica hacia las políticas gubernamentales en Puerto Rico señala que muchas decisiones benefician a las élites económicas mientras despojan a las clases trabajadoras de derechos adquiridos. Recortes en derechos laborales y privatización de servicios esenciales son ejemplos de cómo las políticas pueden exacerbar la pobreza.
Enmiendas recientes a la Ley de Seguridad de Empleo buscan fortalecer la fiscalización de beneficios de desempleo, pero también incluyen sanciones severas que podrían afectar a los más vulnerables. Estas medidas, aunque necesarias para combatir el fraude, pueden tener consecuencias negativas para quienes ya enfrentan dificultades económicas.
En el ámbito internacional, países como Brasil han implementado programas de transferencia directa de ingresos, como Bolsa Familia, que han demostrado ser efectivos para reducir la pobreza extrema. Instituciones globales como la ONU también trabajan en estrategias integrales que incluyen acceso universal a la salud y educación.
Ser pobre es vivir en un estado de incertidumbre perpetua, donde cada día es una batalla por satisfacer necesidades básicas. Es enfrentar barreras invisibles que limitan el acceso a oportunidades y perpetúan ciclos de desigualdad. La pobreza no solo afecta al individuo, sino que debilita a toda la sociedad, erosionando la cohesión social y frenando el progreso colectivo.
La pobreza no debería ser un tema de moda en años electorales, sino una prioridad constante para quienes tienen el poder de cambiar realidades. Pero se necesita una solidaridad, empatía y una sensibilidad que brilló por su ausencia en el más reciente apagón general.